 Una vida entre 9 de Julio y Alemania
Una vida entre 9 de Julio y Alemania
Escribe: Cecilia Rossetto
Marlies Joos Bayer escribió un libro titulado “La vida me ha regalado todo. Entre 9 de Julio y Linz junto al Rin” que fuera editado en 2013 por la Biblioteca Nacional con prólogo de Horacio González.
Hoy, llorando su partida, insomne, recuerdo esa deliciosa historia familiar que ella desarrolló como si fueran cartas para sus nietos y donde dedica un capítulo a su infancia en 9 de Julio, con el ferviente deseo de que esos niños nacidos de su sangre en tierras germanas alguna vez se enteraran de un sitio a 270 km de Buenos Aires donde recalaron sus bisabuelos alemanes en búsqueda de una vida mejor después de la primera Guerra Mundial.
Ella nos cuenta cómo era esa ciudad de calles de tierra en aquellos años, cómo era su casa, sus amigas y sus vecinos, a quienes describe amorosamente:
…” lo más hermoso para mí era nuestra casa vecina: se trataba de un almacén muy humilde con cajones en los que se almacenaba la harina, el azúcar, los fideos, la yerba mate; cajas de lata con galletitas y muchos frascos con caramelos de todos los colores. Doña Juana-Juana Guzzetti de Bettoli- la dueña, era viuda con 7 hijos, seis mujeres y un varón…Raquel, la quinta hija de mi edad, fue mi mejor amiga y todavía hoy lo seguimos siendo.”
Y así, Marlies continúa dando pinceladas de su infancia en 9 de Julio (donde vivieron hasta 1937) y de sus costumbres, de la “vuelta al perro” alrededor de la plaza, de la pequeña colonia alemana que había llegado llena de ilusiones a esas tierras escapando de las guerras, de la familia Monsberger, de los Gehring que trabajaban de panaderos en lo de Gobelli, de los Blum, los Pullem y de los Silcher que se instalaron en el campo en un rancho de adobe donde Marlies recuerda haber cabalgado por primera vez.
Relata una aventura en la estación de Dennehy y una Nochebuena en su casa cuando sus padres vistieron un pino del jardín con adornos que habían traído de Alemania y los niños vecinos se trepaban al muro que daba a la calle para verlo.

En 9 de Julio, Marlies aprendió a hablar el castellano a los cinco años “en la escuela particular del señor Cavallari” y, tal vez por eso, siempre afirmó “los recuerdos de aquel tiempo quedaron muy impregnados en mí.”
Conocí a Marlies hace más de quince años por la amistad que me unía a su querido marido, Osvaldo Bayer. Después de un tiempo de los tres compartir cenas plenas de amistad y buen vino, comencé a encontrarme a solas con ella para charlar durante horas y entonces descubrir a una mujer encantadora, de humor irónico y aguda inteligencia. Disfrutábamos hablando de cine, música y viajes y ella me regalaba relatos llenos de detalles de sus cruces en barco por el Océano Atlántico.
En el verano de 2004, Marlies y Osvaldo me invitaron a su bella casa en Linz a orillas del Rin. Yo vivía en Barcelona y el avión que despegó del Prat me dejó en Colonia (Köln, en alemán) y allí me esperaba Marlies con su auto. Un rato después ya estábamos atravesando las callejuelas de ensueño de Linz para llegar a la calle Sonnenberg donde pasaríamos (otra vez los tres!) días maravillosos de complicidad y cariño. Osvaldo siempre me decía: “Ven a visitarnos, deshojaremos pétalos y prepararemos los próximos planes de liberación de la humanidad.” Cuánto, cuánto disfrutamos juntos!!.
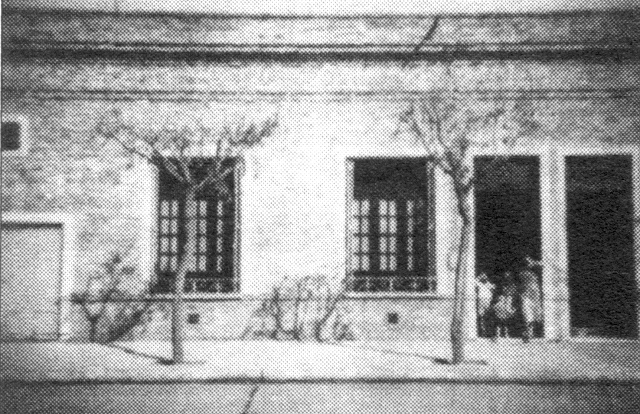
Conservo esa vida compartida con mis amigos adorados como el tesoro más grande que me fuera otorgado.
Escribo esta nota para los nuevejulienses, por ser también una de ellos, en el afán de enterarlos que esa mujer amante que acompañó al escritor y luchador incansable Osvaldo Bayer en las alegrías de crear una familia hermosa y en los sinsabores de los amargos días del exilio y las pérdidas, se llamaba Marlies Joos Bayer y, alguna vez, corrió feliz su inocencia bajo el inmenso cielo de 9 de Julio.
RECUERDOS DE 9 DE JULIO
A partir de la semblanza redactada por Cecilia Rossetto, y gracias a la gentileza de Rita, Cristina y Graciela Gómez, pudimos acceder a un ejemplar del libro escrito por Marlies Joos Bayer, en el que evoca sus recuerdos de 9 de Julio.
A continuación extractamos algunos de los pasajes más significativos:
Viajamos en junio de 1930 en barco, yo tenía siete meses. El abuelo estaba muy orgulloso y en seguida compró un cochecito, hermoso, de cuero blanco. Cuando volvimos -ya a 9 de Julio- era el primer cochecito en esa ciudad y la gente no acababa de asombrarse. Papá había comenzado a trabajar en Hasenclever & Cía., herramientas, bazar y menaje, y lo destinaron de viajante a la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente 270 kilómetros de la capital. Allí comienzan mis memorias. Había apenas unas pocas calles asfaltadas, todas eran calles de tierra, lo cual producía mucho polvo en las casas. Vivíamos en una casa típica de aquella época: al frente dos habitaciones con ventanas y balcón a la calle; entre ellas la puerta de entrada. Hacia el fondo seguían varias habitaciones, el baño y finalmente la cocina y piezas de servicio.
A lo largo de estas estancias se hallaba un largo patio, con entramado de madera y madreselvas, glicinas o enredaderas.
Al costado y en el fondo se encontraba el jardín con granados, higueras, durazneros y limoneros. La vida diaria se desarrollaba en el patio, allí se comía, se recibían las visitas, se planchaba, se jugaba. Recuerdo cuando una vez llegaron nubes de langostas y aún veo el patio cubierto de ellas.
14 meses más tarde nació mi hermano Peter; todos los nacimientos ocurrían en la casa con una partera. Mi padre se olvidó de anotar a Peter en el Registro Civil y cuando por fin lo hizo tuvo que cambiar la fecha de nacimiento porque se había vencido el plazo. De modo que Peter cumple años dos veces: el 12 y el 19 de enero. Siempre fuimos muy amigos. Juntos hacíamos toda clase de fecho rías. Un día caluroso de verano -los padres dormían la siesta- nos aburríamos mucho y decidimos hacer algo al respecto. Buscamos botellas vacías, las colocamos en la calle y esperamos a que a algún coche se le pinchara la rueda; como no ocurría nada, nos dimos cuenta de que era necesario romper las botellas; así lo hicimos, pero el primero que pinchó una goma fue papá al salir con su auto del garage. Creo que nunca se enteró de nuestra aventura. Peter siempre tenía ideas geniales para hacer cosas disparatadas. Los abuelos solían enviar paquetes con juguetes, figuritas, y cierta vez Peter recibió dos hermosos barcos de madera. En la esquina de casa vivían dos varones mellizos de nuestra edad. El padre tenía un taller mecánico para máquinas agrícolas, un paraíso de fierros y sobrantes.
Peter no tuvo mejor idea que hacer un trueque: los barcos contra algunos fierros viejos. Todavía recuerdo la paliza que recibió de mamá y hasta todavía me duele a mí. Pero lo más hermoso para mí era nuestra casa vecina: se trataba de un almacén, muy humilde, con cajones en los que se almacenaba la harina, el azúcar, los fideos, la yerba mate; cajas de lata con galletitas y muchos frascos con caramelos de todos los colores.
Doña Juana -Juana Guzzetti de Bettoli-, la dueña, era viuda con siete hijos, seis mujeres y un varón. No existía la pensión por viudez y no era fácil subsistir con tantos hijos. La madre amamantaba a sus hijos hasta los tres años, era comida barata. Al mediodía se comían fideos y a la noche un vaso de leche.
Un buen día había desaparecido el hijo, un muchacho de unos veinte años. Doña Juana estaba desesperada y papá le ayudó en el trance. Finalmente supieron que había viajado a Buenos Aires, el sueño de todos los jóvenes que se sonrían ahogados y sin perspectivas en las pequeñas ciudades del campo.
Pero Doña Juana también nos ayudaba a nosotros: tenía remedios caseros para curar todas las enfermedades de la vida diaria, yuyos, tés, cataplasmas y algún dicho. Una vez me mordió un perro -yo había tratado de quitarle un hueso que estaba royendo- y Doña Juana, ni corta ni perezosa, me alzó, me llevó a su cocina donde siempre había una hornalla con fuego y me quemó la herida con un pedazo de carbón ardiente. Grité como loca, pero surtió efecto. La quinta hija, Raquel, de mi edad, fue mi mejor amiga y todavía hoy lo seguimos siendo. Nos encantaba jugar a las «señoritas». Nos hacíamos sombreros -toda señorita o señora usaba un sombrero- con bandejas para tortas y masas que adornábamos con plumas, flores y tules. Nos «pintábamos» las uñas pegando pétalos de malvón sobre ellas y con clavos sujetábamos tacos de madera debajo de nuestros zapatos.
Bautizábamos a nuestras muñecas y, para las fiestas del bautismo, Doña Juana nos regalaba una bolsita, -eran de papel manteca rojo o verde- con caramelos. Detrás del negocio había un cuartito y las chicas lo habían tapizado todo con tapas de revistas con artistas y cantante de tango. Un día del año 1935, entro a la casa de Doña Juana y la veo a la hija Edith llorando desesperadamente junto a esas fotos. Había muerto Carlos Gardel en un accidente de aviación. En aquellos años las radios trasmitían casi únicamente música de tango, más o menos buena.
En mi casa no se escuchaba el tango, era música para «argentinos»; a las seis de la tarde había una audición que pasaba valses vieneses y esa sí la escuchábamos. También teníamos un gramófono, pero solamente la ópera Aida en discos. El folclore no estaba de moda, recién mucho más tarde, bajo el gobierno de Perón se comenzó a fomentar la música del interior.
La casa de Doña Juana tenía el piso de tierra y todos los días había que mojarlo para evitar el polvo. Pero todo estaba adornado con ‘mucho amor: en vez de puertas había cortinas sujetadas con grandes moños, flores, cuadros hechos con almanaques -también en mi casa mamá hacía los cuadros con motivos de almanaques, no había otra forma en 9 de Julio-. Todas las tardes las chicas se tenían que duchar y vestirse bien. Luego se iba a la plaza para la «vuelta del perro».
Las chicas circulaban por el medio de las veredas, tomadas del brazo, y los muchachos, parados al costado, las miraban y les decían piropos. Raquel y yo también participábamos, aunque todavía no teníamos ninguna chanceo Muchos años existió ese ritual, más tarde fue reemplazado por los autos que daban vueltas y vueltas alrededor de la plaza.
Las seis hijas de Doña Juana aprendieron el arte de la costura: bordado a mano, a máquina, sombrerería, vainillado, y eran verdaderas artistas. Hoy todavía, la más joven, Maruca, sigue la profesión: cose verdaderos sueños de trajes de novia para las hijas de judíos ricos en Buenos Aires. Dice que las postulantes a un vestido deben esperar turno hasta dos años (jojalá que les dure el noviazgo!).
UNA “COLONIA ALEMANA” EN 9 DE JULIO
Marlies recuerda, asimismo la presencia de alemanes en 9 de Julio, en la década de 1930:
En 9 de Julio éramos una pequeña «colonia alemana».
Vivía allí la familia Monsberger, austríacos de Klagenfurt. Él era molinero y me interesaba mucho el hecho de que –según me contaba mamá- el matrimonio se había conocido a través de un aviso en el diario. Ella se llamaba Finny, lo cual era mucho más fascinante aún: en nuestros círculos nadie se llamaba Finny. Luego estaba la familia Gehring, de Nuremberg como mamá. Vivían muy pobremente en una casita de habitación y cocina. Él era confitero pero trabajaba de panadero en lo de Gobelli. Cuando pienso en las ilusiones que se habrían hecho todos esos emigrantes y en qué terminaron, todos viviendo de pequeñas rentas y en casas humildes.
Seguramente les hubiera ido mejor quedándose en Alemania -siempre que pasaran sanos y salvos la guetra-. Mis padres se sentían algo superiores a los Gehring, a él lo llamaban un compadrito porque le gustaba bailar bailes modernos. Yo la quería mucho a Grete; me contaba mucho de Alemania, de su sobrina Elfriede, nombre que le puse a mi muñeca preferida. Volvieron a Alemania en el año 1938. Max le dejó a mi padre mil pesos de aquella época, de reserva por si a ellos les pasara algo, para el hijo Werner. Varios años después de la guerra reclamaron los mil pesos más los intereses. Papá ya había muerto. Nuestras finanzas no eran de las mejores, la inflación se había comido todos los ahorros, de modo que la suma que les pudimos enviar no les satisfizo y la amistad quedó trunca. Muchos años más tarde -ya vivíamos en Alemania- me llamó Grete, después de que hubiera muerto su marido; mi alegría fue grande, la visité y luego de una noche muy agradable se nos ocurrió la idea de viajar juntas a la Argentina. Poco después falleció.
También estaba la familia Blum, húngaros alemanes con dos hijos, Paul y Otto. Don Pablo era mecánico de aviación. Fuimos amigos por muchos años, después se fueron a vivir a Mendoza. Creo que Paul tuvo alguna vez intenciones de enamorarse de mí, pero no era el hombre de mis sueños, no puede una enamorarse cuando se ha crecido juntos casi como hermanos.
Queda la familia Pullem, fotógrafos, dos hijas: Lidia y Elli. Recién años más tarde retorné la amistad con las chicas de Pullem.
Todavía estoy en 9 de Julio y se me viene a la memoria un recuerdo: vivía también en esta ciudad, pero en el campo, en un rancho de adobe, la familia Silcher, campesinos. Las mujeres decidieron hacer una excursión, con sus pequeños hijitos, Werner, Walter, Herman y yo. Pasamos un día bellísimo, me permitieron cabalgar. La señora de Silcher había puesto la mesa con mantel de brocato y cubiertos de plata, todo traído de Alemania. Me acuerdo que cocinó arroz con leche y no sé cuántos huevos le había puesto, riquísimo.
